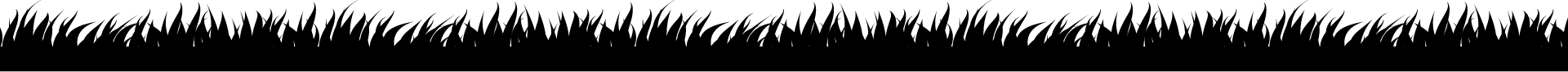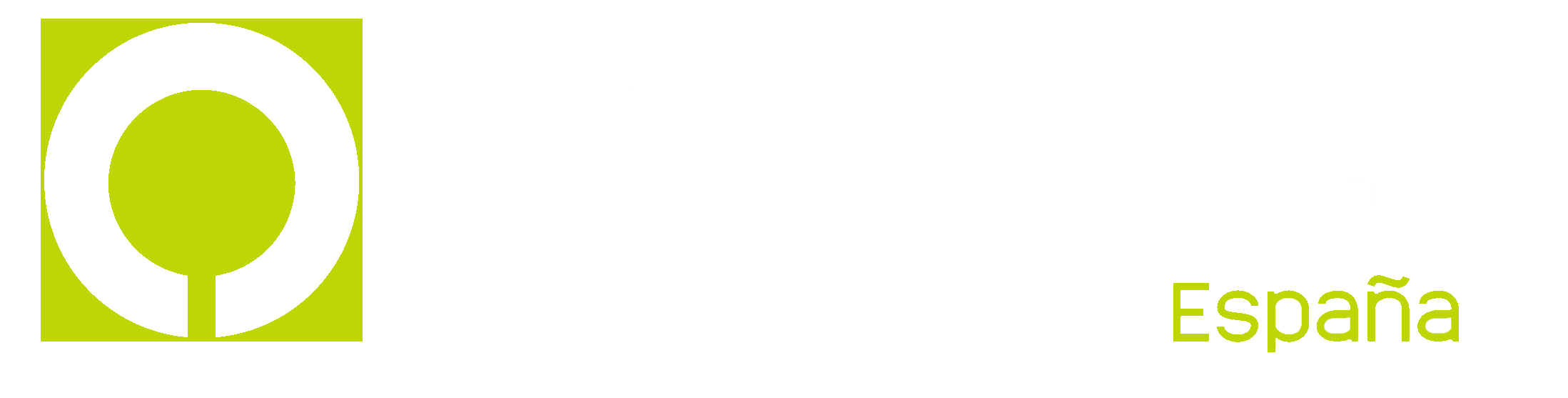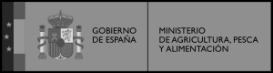Por: Fernando Miranda, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales.
Durante este año 2025 se celebra el 35 aniversario de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que comenzó su andadura en 1995, tras la firma, un año antes, del Acuerdo de Marrakech por 120 países. Nacía el sistema multilateral de comercio (SMC) tal y como lo conocemos. La clave de bóveda del sistema la conforma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio o Acuerdo del GATT, en el que se establece el principio de Nación Más Favorecida (NMF) o de no discriminación en las relaciones comerciales. Según este principio, un país, para un mismo producto, no puede establecer aranceles diferentes según el origen. Un poco más adelante veremos como el principio de NMF saltó por los aires el pasado mes de febrero. Pero antes, hagamos un poco de historia.
Si nos retrotraemos a cómo era el mundo en 1994, cuando se firmó el Acuerdo de Marrakech, caeremos en la cuenta de que era un mundo muy distinto al de ahora. Apenas hacía seis años que había caído el Muro de Berlín y cuatro de la disolución de la URSS. En China e India el 50 % de la población sufría extrema pobreza. Mientras tanto, Estados Unidos era la superpotencia hegemónica sin rival a la vista y junto a la Unión Europea, recién ampliada a 15 Estados miembros, casi a partes iguales, sumaban más del 50 % del PIB mundial. Es fácil entender que, en este contexto, el Acuerdo de Marrakech fuera, sobre todo, un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que lideraron el proceso que condujo a la creación de la OMC.
Durante estos 30 años, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el balance ha sido francamente positivo. Las reglas de la OMC han abaratado enormemente el coste de comerciar, de manera que los países menos desarrollados y en vías de desarrollo han aumentado significativamente su participación en el comercio internacional, facilitando su crecimiento económico. En estos 30 años, la renta per cápita en el mundo, ajustada a inflación, ha aumentado un 65 % y en los países menos desarrollados se ha triplicado.
El auge del comercio se ha traducido en aumento del bienestar en la mayoría de los países, en términos de acceso a la sanidad, educación y, en general, mejora de las condiciones de vida. El porcentaje de personas en el mundo que vivía en condiciones de pobreza extrema ha pasado del 44 % al 11 %. Sirva como ejemplo China; cuando entró en la OMC, en 2001, más del 40 % de su población vivía en condiciones de extrema pobreza, es decir, del orden de 480 millones de personas de los entonces 1.200 millones de habitantes que tenía el país, pasando a estar actualmente prácticamente erradicada. Centenares de millones de personas en el mundo han sido testigos de cómo, en el transcurso de una sola generación, sus condiciones de vida han mejorado de manera muy significativa y apreciable, gracias, sobre todo, a la riqueza generada por el comercio internacional.
A pesar de este balance positivo, el SMC entra en crisis, sobre todo, por la lectura que hace de su funcionamiento quien más contribuyó a crearlo, los Estados Unidos por dos razones fundamentales, la primera es China y la segunda el propio funcionamiento de la OMC.
Cuando China entra en la OMC en 2001 el contexto internacional todavía permitía albergar ciertas esperanzas acerca de la primacía de las democracias occidentales y los principios de las economías abiertas de mercado. Así, la incorporación de China a la comunidad internacional a través del comercio parecía una oportunidad para la apertura del país. Sin embargo, enseguida quedaría claro que la agenda de China era apostar por una economía dirigida desde el estado por el Partido Comunista de la República Popular. Para China, la historia de su pertenencia a la OMC es la historia de un éxito, pero para Estados Unidos, ambas administraciones, republicana y demócrata, es la de un fracaso. Los norteamericanos consideran que la OMC ha servido para “institucionalizar” las, como podo dudosas, prácticas comerciales de los asiáticos, con las que han generado un gigantesco superávit comercial que supone un desafío a la hegemonía mundial de los Estados Unidos.
Pero no es solo China, sino también la propia OMC que, desde su creación, apenas ha alcanzado acuerdos de envergadura, por la imposibilidad de alcanzar la unanimidad de sus, ahora, 166 miembros, en un mundo que ha pasado, en la práctica, de ser unipolar a multipolar. El sistema de solución de diferencias, según los Estados Unidos, lejos de fomentar la negociación y el acuerdo, ha fomentado el litigio. La transparencia en las comunicaciones de los miembros ha dejado mucho que desear, con muchos países que, o bien no comunican sus medidas, o lo hacen mal y a destiempo. El tratamiento especial y diferenciado, que se creo para facilitar el cumplimiento de las reglas a los países menos avanzados, se ha convertido en un derecho adquirido, de manera que, 30 años después, países que objetivamente deberían ser considerados como desarrollados, conservan su estatuto original para no desprenderse de sus ventajas. En definitiva, el sistema lejos de procurar un comercio internacional transparente y con aranceles reducidos, habría dado cobijo a las prácticas comerciales proteccionistas de muchos países.
Con estos antecedentes, el 20 de enero pasado, entra en escena la Administración Trump, con la toma de posesión de su presidente y la presentación, ese mismo día, del memorándum “America First Trade Policy”, que no es otra cosa que una orden interna para someter a revisión toda la política comercial del país, basada en un guion prescrito detallado en el documento “Project 2025: Mandate For Leadership”, publicado por el Partido Republicano como eventual guion en caso de volver al poder en 2025, como finalmente ha sucedido.
El 13 de febrero, cuando Estados Unidos ya había impuesto aranceles a sus principales socios comerciales, Canadá y México, sus socios en el USMCAM, y a China, con sus idas y venidas de rectificaciones, se produce la publicación del memorándum sobre aranceles recíprocos, que supone la quiebra del principio de Nación Más Favorecida. Se trata del documento en el que se anuncia que Estados Unidos impondrá, a cada producto, el mismo arancel que aplique el país de exportación. Este es el día en el que podemos fijar la fecha de defunción del SMC tal y como lo conocíamos.
La amenaza cumplía el 2 de abril, bautizado como “día de la liberación” por el propio Donald Trump. En los días que transcurrieron hasta entonces, impuso aranceles del 25 % a las importaciones de acero, aluminio, vehículos y partes de vehículos procedentes de todo el mundo.
La presentación de los aranceles recíprocos, el 2 de abril, retrasmitida en directo desde la rosaleda de la Casa Blanca, no pudo ser más caótica. Las cifras por países que figuraban en panel que sujetaba el presidente Trump no eran el resultado de aplicar un arancel recíproco, no podía ser, era demasiado simple, sino un porcentaje calculado como una regla de tres a partir el déficit comercial con cada país.
A partir de ese momento Trump inició una escalada arancelaria con China hasta llegar a amenazar con imponer un arancel del 145 %. Mientras tanto, China, sin demasiados aspavientos, respondía con el 125 %. De llevarse a la práctica ambas amenazas, suponía la desconexión total de facto de los flujos comerciales y de las cadenas de suministro de las dos economías más grandes del mundo.
Enseguida llegaron los nervios al otro lado del Atlántico. Las empresas de distribución norteamericanas trasladaron al presidente Trump la posibilidad real de que, en cuestión de días o semanas, sus lineales se quedaran vacíos, no solo en alimentación, que también, sino en artículos de consumo de todo tipo. Lo mismo hicieron las empresas del sector del automóvil, muchas fábricas en suelo americano deberían cerrar por falta de suministro de piezas. Consecuencia, una nueva rectificación del presidente Trump, en forma de tregua de 90 días y nacía un nuevo acrónimo para describirlo: “TACO” o “Trump Allways Chickens Out”, que traducido es algo así como “Trump siempre se acobarda”. Bien descrito.
Los 90 días de tregua cumplen el 8 de julio y, entre tanto, todos los países negocian, con Estados Unidos y entre sí. El 11 de mayo, en Ginebra, Estados Unidos y China acuerdan concederse una “pausa” para evitar el desacoplamiento. Mientras negocia con Estados Unidos, bajo la amenaza de un arancel general del 50 %, la UE llega a un acuerdo con el Reino Unido para realinear sus relaciones comerciales y negocia a toda velocidad con la India para alcanzar un acuerdo antes de finales de año. Otros muchos países negocian entre sí para atenuar el efecto en sus economías de las decisiones arbitrarias de los Estados Unidos.
Y por si todo esto no fuera poco, a finales del mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos dicta sentencia declarando ilegales los aranceles recíprocos, no así los que afectan a los automóviles y al acero y aluminio establecidos en el 25 %, sin que sepamos como queda la posición negociadora norteamericana, pese a que la sentencia ha sido recurrida. Y tan solo unos días después, en su visita a las instalaciones de Nipon Steel en Pittsburgh, Trump anuncia la subida de los aranceles al acero hasta el 50 %, eso sí, librando de este incremento del 25 % al Reino Unido que acababa de nacionalizar British Steel, tan solo unas semanas antes.
Después de este recorrido tan largo, llegamos a las consecuencias para el sector agroalimentario en España, séptimo exportador mundial en valor. Nada bueno. Los principales observatorios económicos pronostican una reducción del crecimiento (demanda) y la ralentización del comercio. Si el “new normal” es el arancel del 10 % (con menos, se derrumba la narrativa republicana de sustituir impuestos por aranceles), nuestras principales exportaciones a los Estados Unidos lo podrán absorber, sobre todo vino y aceite de oliva. En este último caso, se puede dar la paradoja de que tengamos más oferta y podamos mantener o incluso bajar precios en destino. Para la aceituna negra, que ya tenía sus aranceles previos, la situación se antoja, si cabe, más complicada.
En febrero pasado, Mario Draghi publicaba un artículo titulado (la traducción es mía) “Olvídese de EE.UU.: Europa ha logrado imponerse aranceles a sí misma”, en el que hace referencia a un informe del Fondo Monetario Internacional que estima que las barreras comerciales internas de la UE equivalen a un arancel de 44 % en bienes. Teniendo en cuenta que la UE es, con diferencia, el principal mercado de nuestras exportaciones agroalimentarias, en tiempos como los que corren, no estaría de más que aprovecháramos para mejorar nuestro Mercado Único y, con ello, nuestros intercambios comerciales, para compensar los reveses que puedan venir de Estados Unidos.
Por lo demás, en este momento es difícil saber cómo será el nuevo orden comercial internacional. Será necesario esperar a que Estados Unidos concluya las negociaciones comerciales que ha emprendido con decenas de países, incluida la UE. También será necesario esperar a saber si finalmente la OMC encuentra el camino para emprender su proceso de reforma. Entre tanto, al contrario de lo que sucedió en 1995, en un mundo multipolar, con los norteamericanos autoexcluidos del escenario, no se vislumbra quien pueda liderar el tránsito hacia el nuevo orden.
Este artículo de opinión se ha publicado en el número 66 de la Revista de Cooperativas Agro-alimentarias de España.


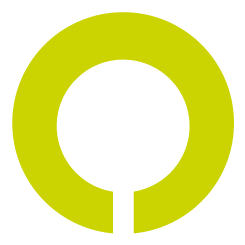 Documentos Relacionados
Documentos Relacionados